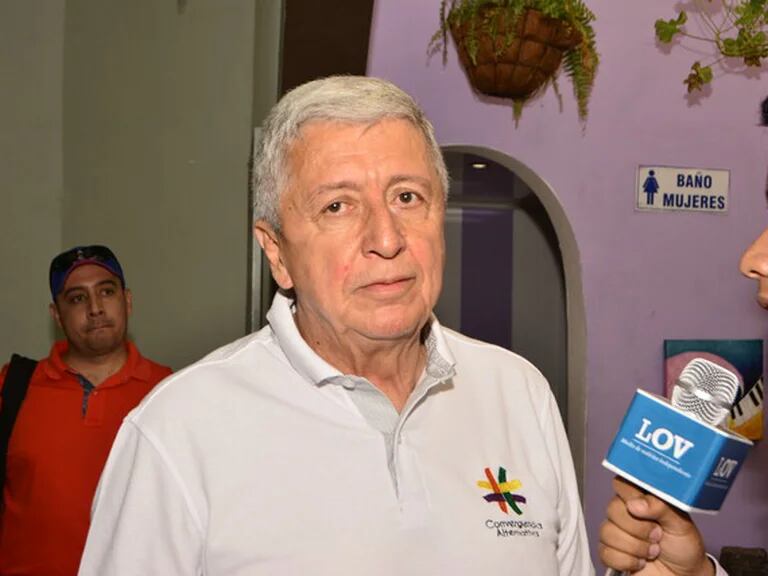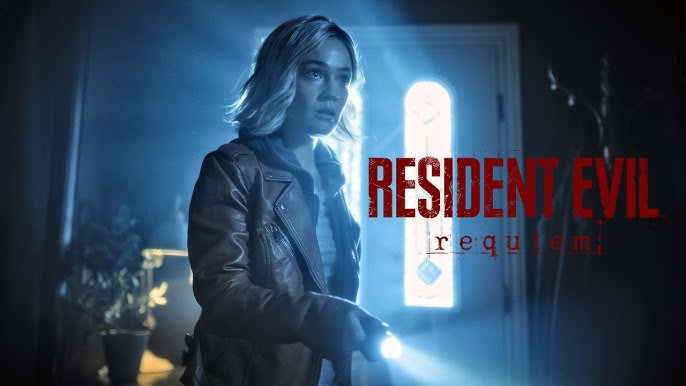El proyecto de resolución sobre importación de Máquinas Electrónicas Tragamonedas (METs) presentado por Coljuegos debe leerse a la luz de un antecedente que el sector no puede seguir tratando como un documento distante: la resolución de homologación de METs y su esquema por etapas. Aisladas, cada una parece una pieza técnica más. Analizadas en conjunto, configuran un cambio estructural en la forma como el Estado colombiano entiende la relación entre tecnología, trazabilidad y legalidad en los juegos localizados.

La homologación de METs fijó, desde 2021, un itinerario tecnológico claro: un parque de máquinas que transite de estándares mínimos a un ecosistema plenamente integrado al sistema de conexión en línea y en tiempo real, con requisitos definidos de hardware, software, protocolos de comunicación y capacidad de reporte. La culminación de la Etapa I y el horizonte temporal de la Etapa II no son simples hitos administrativos; son señales de política pública que apuntan a un objetivo nítido: reducir asimetrías de información entre operadores y regulador, cerrar espacios a la informalidad y elevar la base tecnológica sobre la que se calculan y controlan las rentas del monopolio.
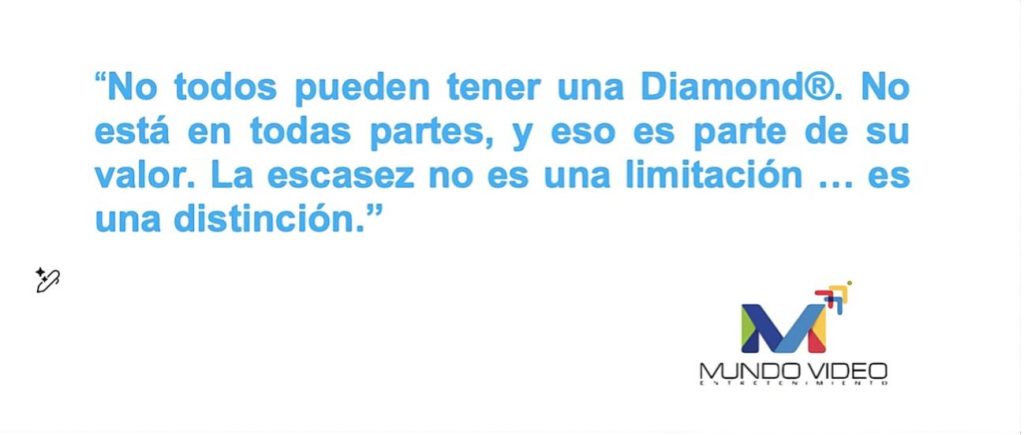
El proyecto de resolución sobre importación introduce ahora un componente que estaba ausente en la práctica: la articulación entre ese estándar tecnológico y el momento en que las máquinas ingresan físicamente al país. El Registro Único de Importadores y Comercializadores (RIC), tal como está concebido, no se limita a identificar actores económicos. Su lógica es construir un inventario nominal de cada MET importada, con número de serie, marca, modelo, año, país de origen, soporte fotográfico y destino previsto. En términos de diseño institucional, esto equivale a desplazar el foco del control “ex post” —cuando la máquina ya está instalada en sala— hacia un control “ex ante” en frontera.

Desde una perspectiva de coherencia regulatoria, el paso que sigue es evidente: la autorización de importación debería estar condicionada, de forma obligatoria, a la compatibilidad de cada MET con la resolución de homologación vigente. Permitir la entrada de equipos que no cumplen (o que difícilmente podrán cumplir) los requisitos de Etapa II implica generar, deliberadamente, un stock de activos regulatoriamente obsoletos en el corto o mediano plazo. Ese escenario no solo distorsiona decisiones de inversión de los operadores, sino que introduce un riesgo de “activos varados” que, tarde o temprano, se traducirá en litigios, presiones políticas y solicitudes de prórrogas excepcionales.
La literatura comparada en regulación de juegos de suerte y azar muestra que la eficacia de los estándares técnicos depende tanto de su diseño como de su implementación coordinada en toda la cadena de valor. En el caso colombiano, eso significa que la lista de fabricantes, marcas y modelos homologados —y sus condiciones de transición entre etapas— debe ser un insumo vinculante para el RIC. La pregunta central no es solo “¿quién importa?”, sino “¿qué tipo de máquina se está autorizando a importar y en qué medida es coherente con la arquitectura regulatoria ya adoptada?”.
Para los operadores formales, esta articulación tiene implicaciones directas en la gestión de riesgo. Evaluar una compra de METs sin contrastarla con la resolución de homologación deja de ser una omisión menor para convertirse en una decisión potencialmente contraria al interés económico de la propia empresa. Una máquina que no puede reportar adecuadamente al sistema de conexión en línea, o cuyo fabricante ni siquiera ha sido homologado, deja de ser un activo generador de flujo para convertirse en un pasivo regulatorio. En términos de gobierno corporativo, esto exige reforzar los procesos de debida diligencia tecnológica, revisar contratos de suministro e incorporar cláusulas explícitas sobre responsabilidad en caso de incumplimiento de homologación.
El proyecto también interpela a Coljuegos. Si el regulador dispone ahora de una herramienta para cruzar, en tiempo casi real, información aduanera, RIC y listado de homologación, la tolerancia a “zonas grises” deja de ser atribuible a falta de instrumentos. La discrecionalidad en la autorización de importaciones de equipos no alineados con la Etapa II dejaría de ser un problema técnico para convertirse en un problema de consistencia institucional. En otras palabras, la autoridad no solo está llamada a exigir cumplimiento a operadores e importadores; debe, además, ser coherente con su propia normativa al momento de autorizar qué ingresa al mercado.
Finalmente, hay una dimensión de política sectorial que no conviene ignorar. La combinación de homologación y control de importaciones redefine los incentivos de entrada y permanencia en el mercado colombiano. Fabricantes que invierten en desarrollo tecnológico, soporte de largo plazo y adaptación a los requisitos del sistema de conexión en línea quedan en una posición diferencial frente a quienes se limitan a colocar equipos de baja especificación o de segunda mano. Para los operadores, la decisión ya no puede basarse exclusivamente en precio o en condiciones financieras aparentes; debe incorporar, de forma explícita, la compatibilidad regulatoria y la capacidad de la máquina para seguir siendo operable dentro del marco normativo que Colombia ha decidido construir.

En suma, el nuevo proyecto de resolución no puede leerse como una mera actualización procedimental. Es, o debería ser, el complemento lógico de la política de homologación iniciada en 2021. Si el sector quiere evitar una nueva fase de improvisación y conflictos, el vínculo entre importación y homologación tiene que pasar de ser una recomendación técnica a convertirse en una condición formal y verificable en cada decisión de compra, de autorización y de ingreso de METs al territorio nacional.
Germán+